




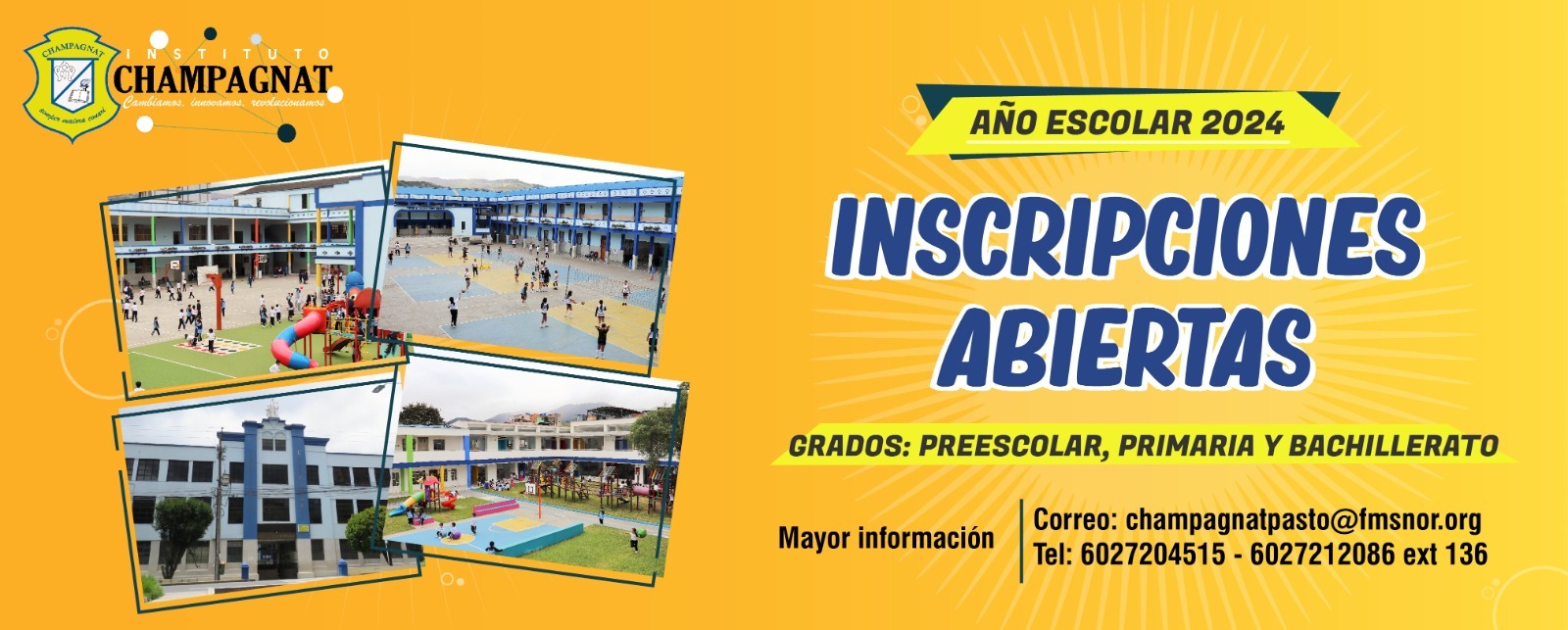


COMPARTIMOS UNA PRODUCCIÓN LITERARIA DEL PROFESOR JUAN FELIPE MUÑOZ CHAVES
- Detalles
- Creado: Miércoles, 26 Febrero 2020 23:12
- Escrito por administrador
- Categoría: Institucional

LA MUERTE DE ALBA Y LA MUERTE
Alba había vivido toda su vida sola, en una casa modesta, al sur de una pequeña ciudad que todos olvidan. Los largos años habían pasado lentos y amargos y habían dejado su huella en su piel pura y natural. Yo la conocí hace algunos años, cuando aún era joven; le llevaba frutas, pan y leche a su casa, a cambio de unas horas de su amor; nunca llegué a conocerla bien; solo supe que amaba las mandarinas frescas y los sábados mañaneros; que se ganaba la vida prediciendo el futuro de jóvenes incautos, conmovidos por la remota imposibilidad del amor; de hombres avaros, buscadores de la fortuna; y de mujeres solas, que el tiempo había abandonado.
Esa era Alba, y yo era su única amiga. Alba había ganado algo de prestigio por sus certeras y pesimistas predicciones; todos reconocían los dones profanos que había recibido de algún astro benevolente e iban hacia ella para tratar de conocer la brevedad de sus fortunas. Yo sabía que no tenía ningún talento extraterrenal; el pesimismo de sus adivinaciones no era nada más que el resultado de una vida melancólica y solitaria, llena de simplismo y abandono. Alba solo predecía lo obvio: la tragedia de ser humano. La última noche de noviembre, Alba recibió la carta que había esperado con temor desde hacía tantos años; había llegado de improviso por debajo de la puerta y se había metido cerca del cajón de sábanas negras, que Alba ordenaba todas las noches antes de dormir. La recogió con su frialdad habitual y aceptó digna el contenido del papel: iba a morir; los astros lo habían anunciado; había llegado la carta que se había destinado recibiera desde el día en que Martín, su primer amor, partió hacia el norte, en busca de las banalidades que solo la lujuria promete. Ahora estaba en su cuarto, con las sábanas negras tendidas sobre sus piernas y la compañía de Pavel, su gato, que la miraba indiferente desde la ventana nocturna contigua a la luz de la sala, que se desvanecía para dejarla en la oscuridad. Alba no pudo evitar las lágrimas esa noche; después de tantos años de espera, la muerte había anunciado su visita; solo quedaba esperar con paciencia su llegada y abandonar el mundo solitario, que tan ingrato le había sido. Recorrió su habitación durante largas horas, alimentó a Pavel, ordenó las sábanas negras y, al encontrarse con el espejo de la sala, recordó su juventud. Ella no había sido siempre una mujer solitaria; de joven había sido hermosa, su piel era nívea como el nácar; su cabello era del dorado intenso que tienen los campos de trigo, y sus labios y sus ojos configuraban una belleza tal como es bella la noche estrellada. Recordó la inocencia de los amores infantiles, las mandarinas del árbol y la leche miel que duerme en los labios de una mujer; recordó a los hombres que había abandonado, los besos furtivos de una noche, los pasos de baile que enamoran, el amor ingrato, la crueldad de los hombres, el dolor de la partida y la amargura del olvido. Todo cuanto había vivido lo recordó frente a su espejo. Ahora, después de tantos años y ante la visita inminente, Alba había resuelto esperar a la muerte como a una vieja amiga. Había empezado los preparativos necesarios; si la muerte vendría por ella, entonces la recibiría con dignidad. Ordenó la casa con lirios blancos y girasoles, perfumó la sala y abrió las ventanas; descubrió que el sol penetraba radiante y cálido en la habitación; la casa se había llenado de la luz que nunca conoció. Limpió el polvo y sacudió los muebles, ordenó la mesita de la sala y el comedor; preparó el vino y la música. Llegué el sábado en la mañana con mandarinas frescas; Alba abrió la puerta con temor y, al verme, la tranquilidad regresó al rubor de sus mejillas. La saludé con alegría y ella me abrazó con fuerza. Traía puesto un vestido azul marino, que llegaba hasta sus rodillas. Pasé a su sala y observé todos los preparativos; en la casa reinaba una tranquilidad mística; decidió mostrarme la carta, me dijo que estaba lista y que esas serían las últimas mandarinas que comeríamos juntas. Cuando terminamos de comer, nos vimos a la cara fijamente y lloramos. La besé con dulzura y la abracé con fervor; la tiré en el mueble de la sala; ella me quitó la ropa lentamente, mientras besaba mi cuello con un ritmo cálido. Yo la despojé de su vestido azul, mientras recorría con la humedad de mis labios sus tibios muslos. Le alboroté el cabello para ver su espesura otoñal y su piel de pan apenas dorado, que ahora estaba al desnudo. Miré fijamente sus ojos miel y me abalancé feroz sobre la cordillera de sus senos. En esa mañana de amantes, la miel de los cuerpos se derramaba a cántaros y el vino corría por la geografía femenina para desembocar en un mar de aguas tranquilas. Permanecimos mudas, alejadas del misterio, con las miradas fijas y sin gestos; ya no había mandarinas ni vestidos azules. Ya no había luces, astros, ni espejos. No había adivinaciones, recuerdos, ni tragedias; ni cartas, ni lirios, ni girasoles. Las sábanas negras se habían marchado por las junturas de las ventanas; nada había ya, salvo el silencio y sus labios rojos, que besé con tal dulzura que le detuve el corazón























